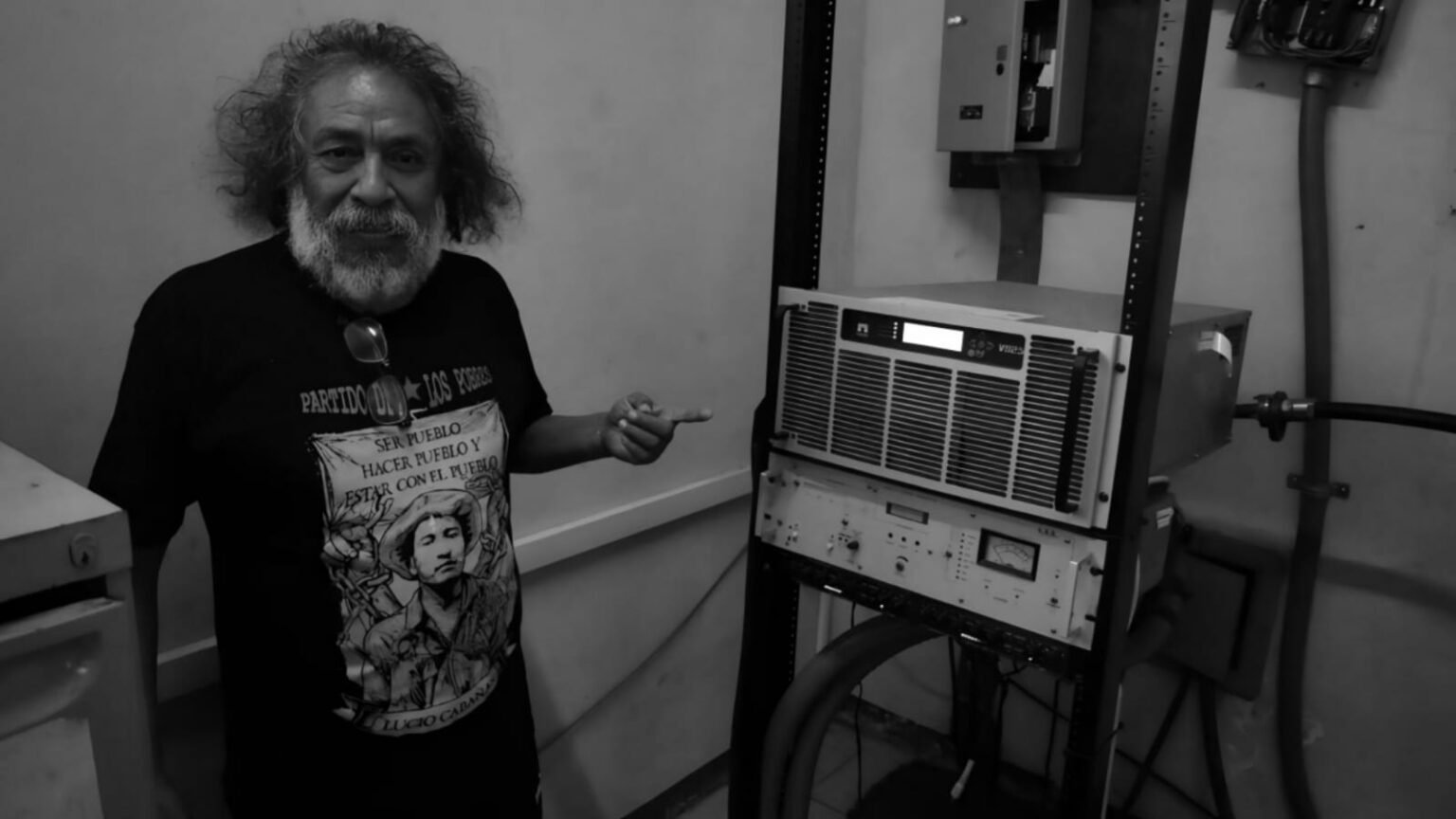Guerrero: desigualdad y práctica
cultural del libro
John Kenny Acuña Villavicencio
Con mucho entusiasmo se inauguró en septiembre el Círculo de Lectura Cauyahue en la FDA de la Universidad Autónoma de Guerrero. El esfuerzo se debe a un núcleo comprometido e importante de investigadores, directivos y estudiantes cuyo propósito es fomentar la lectura en la universidad. Sin embargo, su apertura ha suscitado algunas inquietudes y evidenciado los retos que debe enfrentar el estado de Guerrero, porque aún existen dificultades para la elaboración, producción, difusión y práctica cultural del libro.
Llama poderosamente la atención el hecho de que, desde el año 2015, no se haya avanzado lo suficiente para garantizar el acceso al libro y a la lectura, elementos sustanciales que permite a las personas poseer capital cultural (P. Bourdieu, El sentido social del gusto, Siglo XXI, 2020). Los datos corroboran lo dicho, para MOLEC del INEGI (Módulo sobre Lectura, 2024): en México el 69.6 % de la población alfabeta (18 años y más) declaró haber leído por lo menos un libro, revista, periódico, página web o blog; de esta población, el promedio de libros leídos al año es de 3.2 ejemplares, con una mayor lectura en jóvenes adultos y una menor en personas de 65 años y más.
En Guerrero, aunque no existe una investigación específica, se podría estimar que el promedio de lectura anual es igual o inferior a 3 libros por año.
Este resultado se ve influenciado por el problema educativo: la tasa de analfabetismo en Guerrero es la más alta (12.6%), frente al 4.7% nacional; a su vez, la escolaridad promedio es de 7.8 años, mientras que la media nacional es de 9.7 años (INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2020).
Lo expuesto significa que una persona apenas supera el nivel de estudios primarios, lo cual es ya una desventaja y demuestra la forma en que el campo cultural se reproduce. Pero, esta situación no se limita a este nivel de estudios, existe un hecho social que merece ser considerado en esta discusión: el analfabetismo funcional.
Esta categoría hace referencia a personas adultas (18 años a más) que, si bien cuentan con capacidades básicas de lectura y escritura, lo cierto es que por mucho que se esfuerzan no comprenden lo que leen o utilizan la lectura y la escritura con dificultad en la vida cotidiana.
Al respecto, según los especialistas, a nivel nacional el 54% de los estudiantes del nivel bachillerato carece de habilidades lectoras; y, si no se incentiva la lectura, en un futuro no muy lejano 7 de cada 10 niños de primaria serán analfabetos funcionales (La Jornada, 26 de agosto de 2025, bit.ly/46R5h4w).
Asimismo, la SEP (2020) señala que, a nivel nacional, entre el 35 % y 40 % de la población adulta se considera analfabeta funcional. Cabe destacar que en el caso de Guerrero no existen datos suficientes sobre este fenómeno, pero es posible inferir que, considerando la escolaridad promedio (7.8 años), el porcentaje es igual o incluso mayor al 40% en la población adulta.
Lejos de que esta afirmación no sea una novedad, lo cierto es que se trata de una realidad innegable: Guerrero se encuentra entre los tres estados más pobres del país y, además, los índices de pobreza y precariedad laboral limitan el consumo de la industria editorial. A esto se añade que, en todo el estado, existen un poco más de 130 bibliotecas públicas para una población de 3.5 millones de personas, lo que hace que el libro se convierta en algo inaccesible para la mayoría, sin tomar en cuenta las diferencias entre contextos rurales y urbanos.
Todo indica que el habitus lector responde a un campo estructurado y delimitado, en el que las condiciones económicas, políticas y educativas, determinan la práctica de la lectura.
Sin duda, estos factores deben de ponerse a evaluación antes de exponer una imagen alentadora de la existencia de una cultura del libro.
Dicho esto, ¿estaría de más preguntarse por la obviedad y la ausencia de un sentido práctico del libro en Guerrero? Me parece que esta apreciación podría convertirse en un riesgo. A decir verdad, en esta lógica de la obviedad —propia de una sociedad en la que al sujeto no le interesa cuestionar o interpretar, sino legitimar sus creencias— es necesario advertir que las relaciones sociales se han convertido en actos cínicos, pues sabemos lo que ocurre y aun así lo ratificamos (S. Žižek, Chocolate sin grasa, Godot, 2021).
Lo paradójico de esta situación es que, bajo el velo del capitalismo cultural, aceptamos la realidad tal y como es, mientras el soberano enfatiza que se están haciendo esfuerzos o lo necesario para superar malestares que se manifiestan en la actualidad.
Asimismo, se insiste en que los problemas editoriales, la comercialización, el consumo, la industria cultural y las políticas públicas constituyen los temas centrales a tratar desde el poder estatal (J. Salazar, Leer o no leer. Libros, lectores y lectura en México, Amaquemecan, 2011). Prueba de ello, son las políticas culturales ejecutadas por la Secretaría de Cultura de Guerrero y la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, instancias que promueven la cultura del libro, pero desestiman que ésta sea un campo social donde se reflejan diferencias e injusticias de antaño.
Por otro lado, el problema libro responde a un acontecimiento relacional y de poder. Lo señalado es importante en el entendido de que la relación entre el autor y el lector no deviene una interacción social simétrica, sino que se desarrolla como “espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propios” (P. Bourdieu, Cosas dichas, Gedisa, p. 108). Tanto el autor como el lector están atravesados por la circulación, difusión, distribución, presupuesto y tiempo (ocio).
El autor se enfrenta a un campo social poroso y de lucha, donde la creatividad y la investigación dependen de la gestión y de aquello que, para el aparato estatal, debe ser financiado y difundido. En cambio, el lector vive una desublimación: su posición en el mundo y su acercamiento al libro están mediados por las condiciones sociales y culturales. Parafraseando lo que dice Miguel Soler: mientras persista la exclusión social, toda imagen liberadora y pedagógica será sólo una seducción (M. Soler, Educación, resistencia y esperanza, CLACSO, p. 425).
Con base en esto, el sentido práctico y social del libro, en el fondo, está mediado por el campo y el habitus en el que se reproduce. Dicho de otro modo, tanto el autor como el lector padecen o están sujetos a ciertas prácticas culturales, es decir, acciones que se encuentran en un universo social particular: “un campo de producción específico, definido por relaciones objetivas” y subjetivas que ameritan su reformulación (A. Gutiérrez, “A manera de introducción”, en El sentido del gusto, P. Bourdieu, 2020, p. 10).
Este aspecto forma parte de un diálogo más extenso, particularmente si se busca que el libro se convierta en un espacio de ruptura y de alcance universal. Como dice Bourdieu, el objeto libro debe ser pensado como un sentido o una práctica cultural, donde prime el punto de vista del lector. Pero, antes de ello, es necesario concebir dicha práctica como una relación social, circunscrita a un campo delimitado y constituido. Es decir, la cuestión social e histórica del libro guarda relación con los medios y bienes que impone el mercado cultural.
Las condiciones en que son producidas y reproducidas el libro y la lectura no impide la interpelación del mundo. Al contrario: “la lectura es producto de las condiciones en las cuales he sido producido como lector” y, más aún, “el hecho de tomar conciencia es quizá la única posibilidad de escapar al efecto de las condiciones y estructuras” (P. Bourdieu, El sentido social del gusto, Siglo XXI, 2020, p. 255).
En otras palabras, la práctica cultural del libro permite la agencia y la liberación frente a las formas sociales dominantes y estructuradas.
Si revisitamos la historia de los círculos de estudio en Guerrero, o incluso en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, cuando se prohibía el contacto con ciertos libros “clásicos”, notaremos que la lectura de la realidad a través de estos textos se encontraba condicionada por el campo social y el tiempo de represión.
Por ejemplo, durante la Guerra Sucia, entre los años 1965 y 1982, los libros marxistas que se difundían en editoriales como ERA, Grijalbo y Siglo XXI eran motivo de persecución (S. Aguayo, La Charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México, Grijalbo, 1998; C. Illades, La inteligencia y el poder: la DFS y el movimiento estudiantil en México (1968–1971), Era, 2008).
En las universidades y las normales como la UAGro y Ayotzinapa, el libro se convirtió en una práctica cultural liberadora que permitió reivindicar derechos estudiantiles y apelar a las demandas populares. Si bien su circulación fue limitada, dio la pauta para develar y desclasificar la realidad, así como para desafiar la censura, demostrando que el habitus lector está históricamente ligado a los campos sociales y políticos. De ahí surge, con el pasar de los años, la necesidad de la autoridad de reprimir, clausurar y gestionar la cultura. Me atrevería a decir que el siglo XXI es heredera de estas conductas.
Los círculos de estudio enfrentan un gran reto, especialmente en Cauyahue, debido a los campos sociales e históricos en los que se inscribe el objeto libro. En suma, la práctica cultural de ésta no solo dependerá de sus condiciones, sino de la capacidad crítica del lector, quien es capaz de poner en tela de juicio lo dicho, así como imaginar la posibilidad de otra narración del mundo.
John Kenny Acuña Villavicencio es Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero.
[La Cosecha es el espacio que El Tlacolol pone a disposición de todas y todos para analizar, discutir y reflexionar sobre nuestra realidad. Tu colaboración es importante. Sí quieres participar, envía tu material a este correo: eltlacololcosecha@gmail.com]