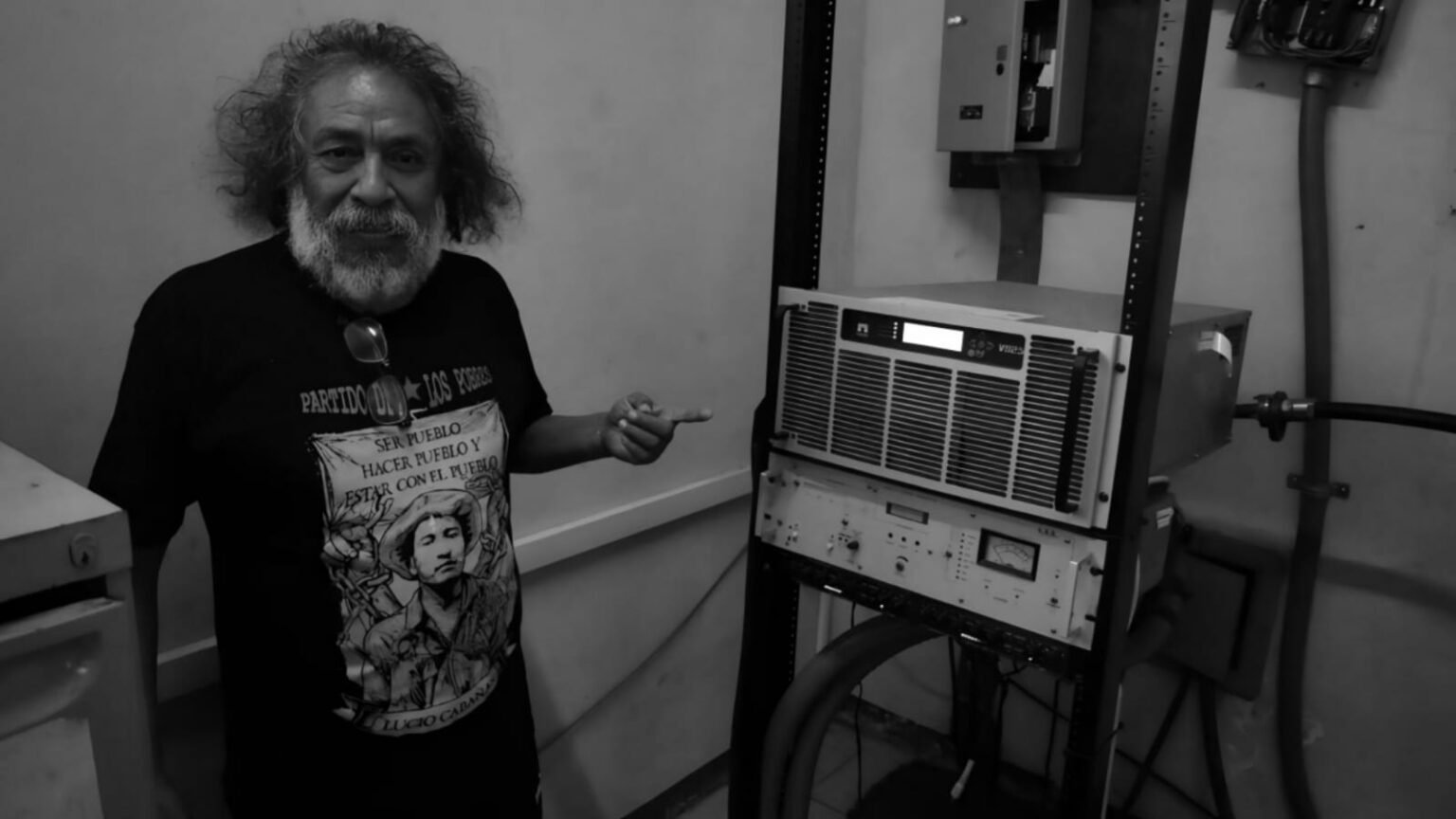Populismo y nacionalismo: expresiones
de la política mundial reciente
John Kenny Acuña Villavicencio
El actual presidente del vecino país del norte, Donald Trump, se ha convertido —para especialistas, sociólogos y opinólogos (quienes se han apropiado del derecho a decir la verdad)— en todo un estudio de caso que ha impulsado a repensar la geopolítica contemporánea y las alteraciones sociales que se producen en todo el mundo.
Me refiero a la intervención de los Estados Unidos (EE.UU.) en procesos bélicos, como ocurre en Medio Oriente y Europa del Este, así como a la política de deportación masiva de la diáspora del Sur Global. Este último fenómeno no sólo tiene que ver con la negación hacia “los parias” o “ilegales”, sino también con la forma en que se expresa el capital.
A esto se suma el cuestionamiento, por parte de la derecha y de los empresarios, de que en regiones periféricas como América Latina persistan el narcotráfico, la corrupción, la pobreza y la desigualdad.
Para ellos, estos problemas obligan a los trabajadores a buscar una oportunidad en los países centrales, lo que da pie a que resurjan ciertos discursos y dilemas que antaño fueron objeto de reflexión. Me refiero al concepto de lo “nacional-popular”, que hoy en día cobra una relevancia renovada.
Sin exagerar, en los últimos años han surgido foros, debates y movilizaciones sociales impulsados por diversos movimientos y partidos políticos conservadores, que buscan influir en la opinión pública para rechazar a esa “mancha negra” que, según su discurso, invade las calles y arrebata el empleo a los ciudadanos.
El discurso de Trump durante las elecciones de noviembre de 2024, con su propuesta nacionalista de rechazo a los migrantes y de reindustrialización del país, refleja claramente el síntoma actual de nuestra época.
Esta posición fue considerada como un discurso exagerado, sin cabida en un mundo turbocapitalista, como señala Jeremy Rifkin. Es más, los detractores de Trump sostenían que, en lugar de cerrar las fronteras, el Estado debía gestionar su apertura y, por tanto, mejorar su política exterior.
Este mensaje fue mencionado en reiteradas ocasiones, no sólo por Kamala Harris, sino también por Bernie Sanders, quien culpó a los demócratas de perder las últimas elecciones y abandonar a la clase trabajadora.
Pese a estas advertencias, Trump puso en marcha una política nacionalista y, por qué no decirlo, populista. La militarización de la frontera con México, la “reducción de regulaciones”, la deportación masiva y la imposición de aranceles a China, Canadá y México, entre otras medidas, fueron algunas de las primeras acciones implementadas a inicios de este año.
La finalidad era promover el empleo, estimular la agroindustria y protegerse de la competencia extranjera, así como impulsar la industria energética, desarrollar tecnologías y potenciar la producción interna. Cabe aclarar que, a mediados del siglo pasado, este tipo de medidas eran comunes en nuestra región: el Estado podía atribuirse la facultad de cerrar sus fronteras y fomentar una industria local. En Estados Unidos, esta política era considerada parte del keynesianismo.
Según esta teoría, en términos generales, el Estado debía generar su propia industria y una fuerza de trabajo interna para garantizar la estabilidad social. Lo cierto es que, como señala John Holloway en Keynesianismo: una peligrosa ilusión, este modelo nació con la intención de contener y amortiguar la demanda social, pero, sobre todo, de someter el trabajo de miles y miles de obreros en la industria. Esa contención era, en realidad, el objetivo principal de esta forma política. Se trataba, sin duda, de un Estado que generaba cierta estabilidad social; sin embargo, paradójicamente, en su interior se resguardaban los intereses de la reproducción del capital.

El Estado no sólo mejoraba la calidad de vida de los trabajadores, sino que garantizaba la cohesión social con el fin de que la industria continuara su marcha y la explotación laboral no fuera percibida como tal.
Recordando uno de los pasajes de este libro, Keynes no se había planteado el bienestar de los sometidos por el sistema, sino la recuperación, de forma menos desgarradora, de la producción y reproducción del capitalismo, y, sobre todo, la superación de la gran crisis de finales de los años treinta del s. XX. El incremento salarial y unas buenas vacaciones eran los fundamentos de esta forma de control político respaldada por el Estado.
En nuestro caso, es decir, en América Latina se generó un debate propio, amplio y lleno de desencuentros que se hizo conocido como la Teoría de la Dependencia. Algunos de los pensadores más destacados de esta corriente fueron Aníbal Quijano, José Nun, Enzo Faletto, Theotonio Dos Santos y Henrique Cardoso. Ellos centraron su debate en torno al retraimiento económico y político de las regiones previamente colonizadas.
A partir de esta noción, se empezó a reconocer la importancia de entender esta parte del mundo como una región dependiente y estructurada por el desarrollo del capitalismo. Todos, de alguna manera, compartían esta idea, aunque algunos enfatizaban más sus diferencias respecto al capital y a la forma de comprender el desarrollo capitalista en cada contexto.
Por ejemplo, en el Caribe o en Sudamérica no se podía pensar en la dominación sin incluir en el análisis y la crítica el concepto de la negritud o la raza como un elemento clave para la reproducción del capital. Asimismo, en Centroamérica, la forma finquera representaba un eje importante para analizar las luchas sociales impulsadas por la izquierda.
Un aspecto importante dentro de estas diferencias y polémicas, estudiadas por estos renombrados autores, era la centralidad del Estado, pues éste debía interferir en las acciones de la economía y promover reformas a favor del pueblo.
De este modo, el Estado comenzó a ser considerado como una entidad fundamental para mejorar la condición de vida de la población. Los partidos políticos —y, sobre todo, de la izquierda— lo veían como algo necesario que iniciar.
En México, el PRI, durante setenta años, impulsó una serie de políticas asistenciales dirigidas a las poblaciones más desfavorecidas y promovió la ampliación de la clase media, lo cual era bien recibido. El “Milagro mexicano” puesto en marcha por Ruiz Cortines (1952-1958) y Díaz Ordaz (1964-1970), fue considerado como un verdadero proyecto estatal. La estabilidad económica, junto con el bienestar social, evocaba las políticas keynesianas del país vecino.
En Chile, Salvador Allende llegó al poder y la gente soñaba con una nación mejor y menos doliente. Con su ascenso, atrás quedaban los regímenes oligárquicos y liberales; las reivindicaciones sindicales y obreras parecían haber alcanzado su cúspide.
En Perú, el general Juan Velasco Alvarado inició una gran lucha contra la oligarquía y reestructuró el campo y la ciudad. Las reformas agrarias y las políticas nacionalistas buscaban mejorar las condiciones de los obreros y de las comunidades campesinas que, en el pasado, habían sido diezmadas por los hacendados.
En Centroamérica, triunfaban los sandinistas y Daniel Ortega abanderaba el cambio anhelado por campesinos y trabajadores.
De esta manera, el “fantasma del populismo” comenzaba a desplazarse por toda la región. El populismo, más que un mal endémico o una simple categoría académica, estaba para quedarse. No obstante, una vez más, el colapso de la regulación económica provocó que la sociedad se reformulara y se reestructurara en todo el globo.
La Teoría del Desarrollo y los Estados populistas se encontraron ante una época en la que lo nacional se diluía y el mercado se expandía sin fronteras. Esta era comenzó en los años noventa y se denominó neoliberalismo, formando parte del nuevo discurso que marcaría el s. XXI.
El Estado, más que constituir una red de relaciones sociales, ahora parecía distanciarse de la economía; pero, en momentos de crisis retornaba y se apoyaba en la categoría de pueblo o nación para garantizar los ciclos de reproducción y dominación del capital.
A todo esto, ¿qué es el populismo? ¿Cómo puede entenderse la forma particular que adopta esta categoría en cada contexto? Y, ¿cuál es el papel de los líderes que la impulsan?
El populismo puede entenderse como un cernidor que se ha extendido por diversos espacios políticos, siendo adoptado tanto por la izquierda como por partidos conservadores. Un ejemplo de ello es la afinidad que comparten algunos líderes de la derecha mundial con la visión de Trump. Partidos como el Partido Democrático Cívico (República Checa), el Partido de los Finlandeses, Reconquista (Francia), Interés Flamenco (Bélgica), Vox (España), Ley y Justicia (Polonia) y La Libertad Avanza (Argentina), entre otros, coinciden en promover políticas más restrictivas y orientadas a la protección de la industria nacional, reflejando así las tendencias políticas actuales en el escenario internacional. ¿Hay alternativas?
Profesor-investigador Universidad Autónoma de Guerrero
[La Cosecha es el espacio que El Tlacolol pone a disposición de todas y todos para analizar, discutir y reflexionar sobre nuestra realidad. Tu colaboración es importante. Sí quieres participar, envía tu material a este correo: eltlacololcosecha@gmail.com]